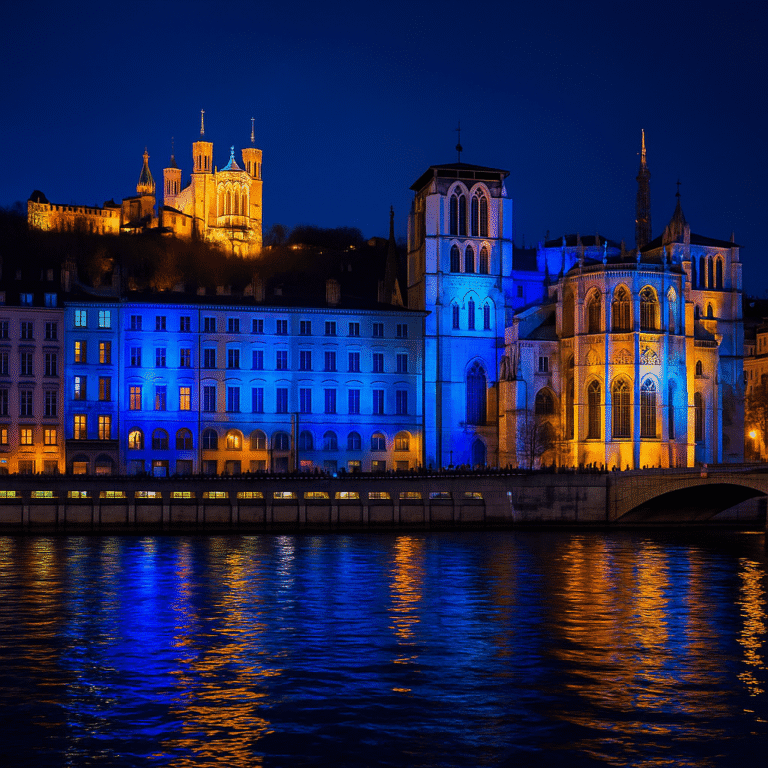Memorias de Skye: el eco celta en la bruma

Después de mi experiencia en Santiago de Compostela y mi creciente curiosidad por la herencia celta, emprendí un viaje hacia el norte. Primero Escocia, luego Irlanda… y finalmente, una pequeña isla de la que había oído hablar, mucho tiempo atrás, la isla de Skye.
Llegué acompañada por una amiga, pero también por una búsqueda personal, necesitaba recorrer otros caminos, andar sin rumbo, observar sin apuro.
En realidad, el viaje a Irlanda tenía también un sentido íntimo, por mis raíces irlandesas del condado de Mayo, por ser descendiente de aquellos que alguna vez partieron dejando atrás las montañas imponentes, las playas doradas, las bahias que cuentan secretos milenarios. Una italo-irlandesa en busca de su historia.
Quizás por eso, al llegar a Escocia, algo dentro de mí reconocía lo que veía: las gaitas, el viento, las piedras cubiertas de musgo. Y las historias, siempre las historias.
Llegamos a Skye una tarde de primavera. El viento era frío pero no agresivo, la niebla flotaba sobre el suelo como si acariciara los caminos. Todo era silencio, pero no de esos que inquietan, sino de los que invitan a escuchar lo que hay dentro.
Desde el primer día sentí un eco familiar. Era como si algo que había percibido en Galicia volviera a hablarme aquí: una música suave que emergía de alguna radio antigua, o quizás del aire mismo, con esa mezcla de gaitas y cuerdas que parecía salida del corazón de la tierra.
Meigas no habrá, pensé, pero sin duda habrá historias. Me contaron que en la isla aún sobreviven viejas leyendas, de doncellas convertidas en focas, de piedras que cantan si les hablas con respeto, de barcas fantasma entre la niebla. Y las creí todas.
Una mañana entramos a una pequeña tienda de tejidos. No parecía tener nada especial, pero la dueña —una señora amable, de rostro curtido y ojos brillantes— se alegró al vernos como si fuésemos visitas esperadas. Me ayudó a elegir una bufanda con el tartán de un antiguo clan. Sabía perfectamente que no era el mío. Soy irlandesa, señora, pensé. Pero lo acepté como un préstamo simbólico, como quien se pone por un rato la historia de otro para abrigarse del viento.
La melodía que escuchamos esa tarde en un pub era un tanto melancólica, pero acariciaba. Se deslizaba por la bruma como si supiera que en esta isla, el silencio también tiene un lenguaje.
Los días en Skye transcurrieron con la serenidad que había venido a buscar. No había nada urgente. El viento marcaba el ritmo de las caminatas, y el sol, cuando aparecía, era un acontecimiento en sí mismo. No necesitaba más que eso.
Cada mañana comenzaba con un desayuno en la posada: pan de avena aún tibio, manteca cremosa, mermeladas caseras de moras negras. Un té caliente y fuerte servía de abrigo mientras mirábamos por la ventana a los corderos moverse entre la hierba espesa y mojada.
A veces llovía. A veces no. Y eso no importaba.
Nos dejábamos guiar por el día, a pie o en el pequeño autobús local, que pasaba como si lo hiciera solo para nosotras. El almuerzo podía ser una sopa humeante de puerro y papas, o un pescado recién traído por un barquero silencioso. Las cenas siempre eran reconfortantes: estofado de cordero, haggis con puré, y esa tarta de ruibarbo ligeramente ácida, que parecía contar una historia de infancia con cada bocado.
La belleza no estaba en lo espectacular, sino en lo simple: el humo que salía de una chimenea lejana, una oveja que se acercaba sin miedo, la textura suave de la bufanda contra la piel, o la forma en que la gente te miraba a los ojos y te decía buenos días.
En Skye no escribí ninguna historia. Pero volví con la sensación de haber vivido una.